Cómo citar: Warat, L. (1976). El derecho y su lenguaje: elementos para una teoría jurídica de la comunicación jurídica. Buenos Aires: Cooperadora de derecho y ciencias sociales, pp. 170-173.
Interpretación de la ley
La ciencia jurídica y la educación normativa ocultan las relaciones con el poder político al afirmar estar en presencia de un lenguaje de tipo geométrico, de un modelo lingüístico análogo al modelo matemático.
Para todo ello, tuvieron forzosamente que fomentar la vana pretensión de que su ciencia maneja una herramienta lingüística clara, totalmente liberada de los equívocos e incertidumbres propios del lenguaje ordinario.
Con la ingenuidad dogmática que les dio la idea de un lenguaje supuestamente autónomo, pensaron que para todos los términos del mismo se podrían dar, sin inconvenientes, definiciones que suministraran condiciones necesarias y suficientes para la aplicación del término; pensaron así que el campo extensional de los términos jurídicos, constituye una clase tajantemente delineada, de suerte tal que todo lo que existe normativamente debe caer así, o bien totalmente dentro de la extensión del término, o bien totalmente fuera de él.
Con ello el lenguaje jurídico sufre, en aras de la seguridad, una profunda distorsión. La definición por género y diferencia cumple sólo una función argumental; sirve para reforzar en el hombre la creencia de que sus actos están premonitoriamente incorporados a clases deónticas rigurosamente reguladas. Con ello adquieren el convencimiento de que sus actos, si entran dentro de lo permitido —por ejemplo— no podrán ser extrasistemáticamente cuestionados o incorporados a algunas de las clases regidas por el signo de lo prohibido; su importancia operativa es, por tanto, indudable, no obstante el equívoco semántico.
De esta forma se niega la posibilidad de que los jueces creen derecho. Se los asume también como sujetos neutros y, por lo tanto, potencialmente aptos para personificar la realización de los intereses del poder político de una manera homogeneizada. A través de esta negación se logra postular la existencia de condiciones objetivas para sentenciar al margen de los inevitables compromisos ideológicos. Esa particular concepción de la naturaleza del lenguaje jurídico permite diluir las conexiones del orden jurídico con el poder político, apareciendo el primero como una potencia superior a los hombres, neutra y descomprometida.
El poder decisorio de los jueces pasa básicamente por sus procesos de redefinición de los términos y por la utilización de variables axiológicas.
Veamos, entonces ahora, brevemente, algunos aspectos de la redefinición de los términos.
Como se recordará, la flexibilidad de textura determina, para los lenguajes naturales, posibilidades variadas de determinación. Así el sujeto pensante tiene la posibilidad de efectuar una fijación, por decisión voluntaria, de la mención significativamente incierta. La extensión del término puede, de esta manera, sólo a través de un acto de decisión, quedar identificado con precisión. El derecho, por supuesto, no escapa a esta caracterización. Así el juzgador en un caso concreto puede, mediante una alteración intencional, decidir si el caso en cuestión entra o no dentro de una particular clase teñida por el signo de lo prohibido.
Tomemos para ilustrar lo dicho, el hoy famoso caso de los trasplantes de corazón. Evidentemente, si introducimos dentro del concepto de muerte la nota de que el corazón debe dejar de funcionar, el profesional que efectuó la operación cometió homicidio, y en cambio no encuadra dentro de ese campo extensional si excluimos de la connotación de muerte la referida nota y la reemplazamos por la de que ciertas ondas cerebrales deben dejar de operar. Ambas posibilidades significativas son válidas. Dependerá entonces de la valoración del juzgador cuál de las dos alternativas asumirá efectivamente. Si el propósito del juzgador es incluirlo en la clase de los individuos homicidas admitirá la primera nota, y si su propósito es excluirlo, optará por la segunda. Generalizando nuevamente, afirmaremos entonces que la inclusión de un caso dentro de una de las clases de lo ilícito, estará así semánticamente condicionada. A esta operación la denominaremos, en adelante, “la operación de redefinición”.
Resulta evidente entonces, que mediante la operación de redefinición el juzgador podrá efectuar interesantes desplazamientos de sentido. Ellos determinan ampliaciones o restricciones en el campo extensional, que provocarán en la zona excluida o incorporada una alteración del signo deóntico que hasta entonces le correspondía. Así en el fondo la redefinición presupone una identidad de propósitos con las expresiones huecas; se hace entonces patente que cuando se quiere poner en crisis los criterios de valoración positiva y conservarse, al mismo tiempo, un espíritu de continuidad, puede descalificarse la solución legal también mediante un adecuado desplazamiento significativo. Su fuerza es, tal vez, mucho mayor que la de las variables axiológicas.
En una actitud directa e ingenua como la que muchas veces asume el juzgador, esto no es advertido. Es fácil mostrar en los repertorios de jurisprudencia cómo los jueces muchas veces discuten no sobre el fondo normativo o equitativo de la cuestión, sino sobre cuál de las dos técnicas de encubrimiento es la más apropiada; claro, por supuesto, pensando que se encuentran realizando una actividad constructiva y no una estéril disputa de nivel retórico.
El juez al interpretar la ley, puede, aprovechando la incertidumbre significativa, armar las soluciones de equidad. Pero la flexibilidad lingüística tiene sus límites. La anemia semántica puede no permitir mayores alteraciones significativas. Entonces, el sentenciador recurre a las variables axiológicas, que provocan una situación que podemos metafóricamente y a los fines didácticos llamar “afasia semántica”. Esta —nos cuenta Black— es una situación patológica en la cual las palabras pierden su significación y se convierten en meros significantes.
Cuando aplicamos una variable axiológica a un contexto normativo provocamos en algún sentido esta suerte de “afasia”. La variable axiológica cancela la significación dada por el legislador a la norma, con lo cual se transforma en un mero significante apto para ser cargado con elementos axiológicos de signo distinto. La variación axiológica depende del protagonista.
La semiótica enseña que el significado del signo convencional, que en nuestro caso es “la palabra de la ley” no es inalterable, sino fluyente y multívoco, y que el significado del signo, que es su soporte material, puede mantenerse sin alteraciones. En efecto, la palabra como “sonido”, como “expresión fonética o escrita” es el significante. Conserva su inalterabilidad como tal, y sirve de soporte material al segundo ingrediente del signo, que es conceptual y conforma el significado del mismo. El significado de “las palabras de la ley” es variable y sufre las alteraciones que le imponen las cambiantes valoraciones ambientales.
Debemos pues, aprender que no existen posibilidades de que el lenguaje del derecho vigente nos brinde, a nivel de las normas generales, significaciones completas. Este es un lenguaje de base, que como todos los otros tipos de lenguajes de su mismo nivel, necesitan ser significativamente completados por una explicitación contextual, que para el campo jurídico es de tono ideológico. Por ello es que podemos levantar enfáticamente la tesis de que en el derecho no existen sentidos completos, significaciones claras, sin coincidencia ideológica, sin una complementación valorativa. Sólo un tipo deja de ser abierto en derecho penal, por ejemplo, cuando hay concordancia ideológica (y esta afirmación vale incluso para los elementos objetivos del tipo).
Quizá, por todo esto, importe recalcar una vez más que una nueva norma general aplicada por los mismos órganos judiciales, puede, en ciertos casos, producir sólo una mudanza de significantes si los viejos intereses no permiten que surjan nuevas significaciones.






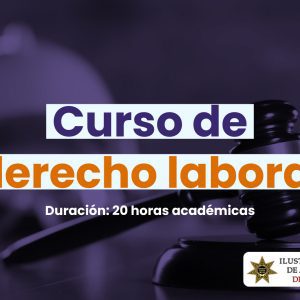
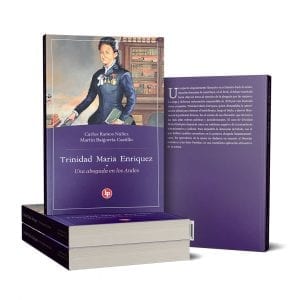
0 comentarios