Cómo citar: San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Segunda edición, Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2020, pp. 293-297.
Víctima e intervención procesal
El gran problema procesal estriba en desentrañar el rol que en el objeto penal del proceso penal, y su desarrollo y solución, debe desempeñar la víctima o agraviado. La tradición legislativa nacional le niega una intervención procesal principal, salvo en los delitos privados: delitos contra el honor, contra la intimidad y de lesiones leves imprudentes (artículos 138, 158 y 124, primer párrafo, del CP) —solo la prevé para el ofendido por el delito—.
El Código Procesal Penal solo reconoce para los delitos públicos la institución del actor civil, centrada en el objeto civil —la denominación de “actor civil” trasunta una intención clarísima del legislador: este concepto se encuentra ligado en su definición al carácter dinámico de la participación del agraviado más el plus de su pretensión reparatoria— [Quispe Farfán]. y, como quiera que los criterios de imputación civil son distintos del penal, y atento a que la acción civil es ex danno, el sobreseimiento o la absolución no determina la exclusión de la reparación civil —no existe accesoriedad alguna—, sino que posibilita su fijación en la propia causa penal, cuando proceda (artículo 12.3 del CPP).
Empero, hace falta una regla o, en todo caso, un procedimiento específico en estos casos. Esta última declaración general no tiene cobertura de aplicación: reparación civil pese al auto de sobreseimiento o a la sentencia absolutoria, pero sin reglas procesales para hacerla factible. Luego, ¿Se tramitan como incidentes luego de la resolución? ¿Se exige una previa petición por el actor civil? ¿Cuál es el rol del imputado? ¿Las reglas de pruebas son las del proceso penal o del proceso civil, en tanto el primero ya cesó?.
La persecución penal, según el artículo 159.4 de la Constitución, corresponde al Ministerio Público. El Fiscal es quien ejerce la acción penal, luego, no es posible que otro órgano o persona lo haga por él. El Código Procesal Penal, en esa virtud, le concede el monopolio de la acción penal: inicia el proceso —pero puede recibir la denuncia de las víctimas o de cualquier persona—, dicta la disposición de inculpación formal, formula los requerimientos de sobreseimiento y acusatorio, e interpone los recursos pertinentes en defensa de la legalidad y del interés persecutorio.
Nuestra Constitución, consecuentemente, hace imposible la figura del querellante conjunto, con facultad para provocarla iniciación del juicio al margen de la posición del Ministerio Público, con capacidad para deducir la pretensión penal con independencia del Fiscal, y con poder de actuación autónoma.
Pero, ¿Es posible instituir la figura del “querellante adhesivo”? Constitucionalmente, no existe ningún obstáculo, puesto que esta institución, común por ejemplo en la Argentina y en Alemania (artículo 395 OPP), no actúa autónomamente con un interés propio en el objeto penal; colabora con el Ministerio Público. La posición preferente o principal de la Fiscalía se mantiene, mientras el actor adhesivo solo tiene ciertos derechos de cooperación [Eser, 1992: 24].
Existen muchas modalidades de querellante adhesivo (figuras puras o impuras, como se advierte de la legislación provincial y nacional argentina). Lo más saltante, sin embargo, es que el querellante adhesivo debe estar facultado para constituirse como tal en ofendido por el delito —se centra en el ofendido, en cuanto elemento que pertenece a la estructura del delito; no en el damnificado o perjudicado, que refleja la naturaliza privatística del ilícito civil (Sentencia de Casación – Italia, de 20-2-1987)—.
Esta institución procesal se inscribe en la tendencia de incorporar a quienes afecta el delito al procedimiento que se dispone para la solución del conflicto social en el que consiste una infracción penal. Se reconoce que el interés directo del afectado produce, al menos, el efecto saludable de evitar, en los casos concretos, la tendencia a la rutina que caracteriza a los órganos estatales [Proyecto Maier] . La tesitura favorable a esta institución se debió a distintas circunstancias, entre ellas la moderna corriente victimológica y el agobio del Ministerio Público para atender a la persecución [Creus].
Una tal institución se reconoció en el Proyecto de Código Procesal Penal de noviembre de 2003 —sobre el particular, la influencia del Código Procesal Modelo para Iberoamérica de 1988 fue decisiva, así como el Código Procesal Penal de la Nación, Argentina—, pero no se aceptó en la Comisión que elaboró el Código Procesal Penal de julio de 2004. La víctima, en esta tesitura, está facultada para formular denuncia ante el Ministerio Público proponer autónomamente medios de investigación y de prueba intervenir en todos los incidentes instar el procedimiento para forzar la acusación o, en su caso, previa impugnación ante la posición del Fiscal, sostener los cargos o lograr que se designe un nuevo Fiscal para que formule acusación y la defienda en el acto oral, así como interponer recursos, señaladamente el de casación [Creus].
El efecto de esta institución es mayormente preventivo: como ningún fiscal con agrado el exponerse a un procedimiento de provocación de la acusación, solo se abstendrá de iniciar un procedimiento oficial en casos verdaderamente fundados. En este sentido, ya la mera existencia de esta posibilidad de control ofrece un medio importante para asegurar los intereses del ofendido [Eser].
La víctima tiene derecho a la verdad y a participar en el proceso. Puede solicitar pruebas e intervenientes en la acctuación probatoria, así como formular alegaciones sobre ella e instancias sobre la pretensión penal. Es claro: presenta instancia, pero no es quien debe formular la acusación, que por imperio constitucional corresponde al Ministerio Público. Su posición es adhesiva, no autónoma. Insta la acusación y propone, si mediara acusación, una pena dentro de la ley, de suerte que con su intervención se amplía los poderes del juez para determinarla conforme a las reglas legales de medición de la pena.
Finalmente, en la jurisprudencia del Código Procesal Penal de 2004 se ha venido discutiendo los poderes impugnatorios del actor civil cuando media sobreseimiento y sentencia absolutoria.
La Sentencia Casatoria 413-2014/Lambayeque, de 7-4-2015, expresó que contra una sentencia absolutoria, la apelación del actor civil no tiene posibilidades de prosperar y, por ende, ante la afirmación del principio acusatorio, solo cabe ratificarla. En ese sentido, la Ejecutoria Suprema núm. 1969-2016/Lima Norte, del-12-2016, sobre la base del Código de Procedimientos Penales, decidió en igual sentido. Ambos fallos fueron expedidos por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Es de mencionar esas decisiones supremas porque revelan hasta qué punto se neutraliza la intervención de la víctima en el proceso penal y se niega su condición de parte procesal, excluyendo el ámbito y sustento de sus pretensiones. Ambas decisiones no toman en cuenta no solo las modernas tendencias respecto de la víctima en el sistema penal, sino también la garantía de tutela jurisdiccional reconocida en el artículo 139.3 de la Constitución.
Dos de los elementos que integran el contenido constitucionalmente protegido de la tutela jurisdiccional son, primero, el derecho a tener el status de parte y plantear sus pretensiones para la afirmación de sus derechos e intereses legítimos con plena igualdad procesal -dato último que integra, además, la garantía del debido proceso-; y, segundo, el derecho a obtener una resolución fundada en derecho.
1. El proceso civil acumulado al proceso penal se sustenta en la comisión de una conducta antijurídica que ocasiona un daño a la víctima, lo que se decide desde las reglas del Código Civil. La Ley Procesal Penal reconoce a la víctima el derecho a presentar esa pretensión y, como tal, a constituirse en parte y ejercer la garantía de defensa procesal ampliamente -especialmente el derecho a la prueba- (artículo IX TP del CPP). El derecho a la prueba, incluso, para el actor civil, está legitimado para colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe (artículo 105 del CPP).
2. El CPP define bajo qué requisitos se puede sobreseer la causa (artículo 344,2) y cuándo corresponde dictar una sentencia condenatoria (artículo II.1 TP del CPP). Además, autoriza expresamente a la víctima, como institución general o común, a recurrir contra el sobreseimiento y la sentencia absolutoria (artículo 95T.’d’ del CPP), sin perjuicio que también lo haga el actor civil (artículo 104 del CPP).
Si las instituciones procesales del sobreseimiento y de la sentencia absolutoria están sujetas a requisitos preestablecidos en la ley, su incumplimiento muy bien puede ser controlado en vía recursal. El ámbito del poder de revisión del Tribunal Superior en grado, sin duda, como consecuencia del principio acusatorio, es menos intenso ante un sobreseimiento o ante una absolución no recurrida por el fiscal, pero de ninguna manera exigua o insignificante. De por medio está el principio de legalidad procesal, incardinado en la garantía del debido proceso. El control puede y debe incluir:
1) La irreprochable aplicación del Derecho penal material —base del funcionamiento del sistema penal en su conjunto y, en especial, del derecho sustantivo—.
2) La acertada aplicación de los requisitos legales del sobreseimiento y de la absolución —legalidad procesal—.
3) La razonable valoración individual y conjunta de toda la prueba relevante para la decisión del asunto.
4) La correcta y completa mención de los medios de investigación y de pruebas, según el caso (apropiada traslación de su contenido y la inclusión en el análisis de la prueba pertinente).
5) La debida motivación del material de prueba —control de logicidad— y del derecho material.
Es cierto que no se puede obligar al Fiscal a formular acusación, pero sí es posible, según los casos, anular el requerimiento fiscal no acusatorio para la emisión de un nuevo requerimiento, disponer la investigación suplementaria o elevar la causa al fiscal superior en grado para el control respectivo. De otro lado, frente a una sentencia absolutoria, si el fiscal no recurre, ante la expresa autorización legal, corresponde según los casos anularla o dictar sentencia condenatoria pues existe en autos una acusación escrita y oral —la pretensión penal ya se ejerció—.
El principio acusatorio, que define el objeto del proceso y los roles de las partes, en especial del fiscal, en un juicio de ponderación, no puede primar frente a la garantía de tutela jurisdiccional, y frente al principio de legalidad procesal, que integra la garantía del debido proceso, así como tampoco frente al principio de legalidad penal.
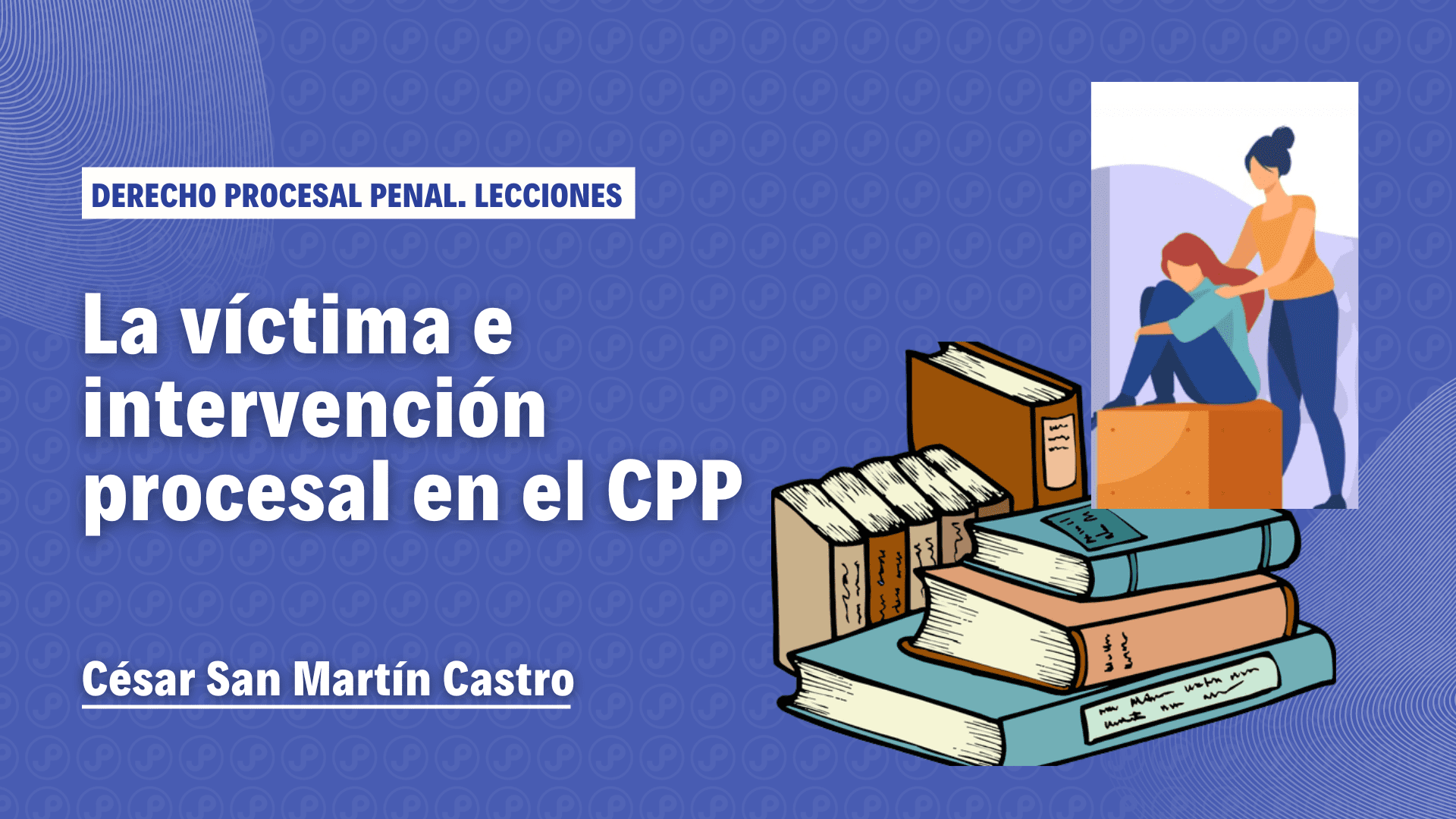



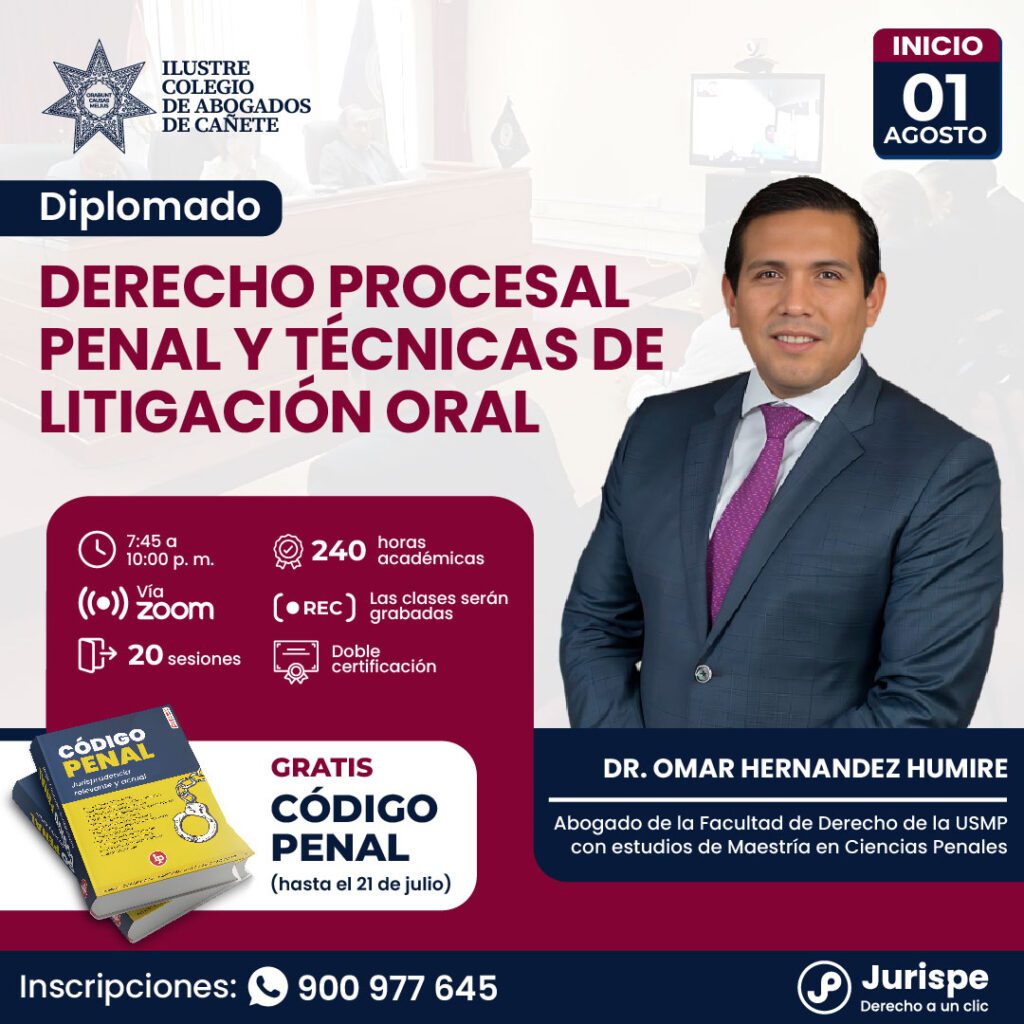





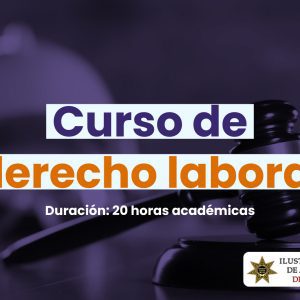
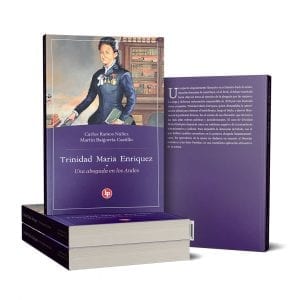
Información muy Precisa.