Cómo citar: Salinas, G. & Malaver, C. (2009). La decisión judicial la justificación externa y los casos difíciles. Lima: Editora Jurídica Grijley, pp. 43-49.
Principios, reglas y ponderación
Atienza clasifica a los principios en dos tipos: a) directrices y b) principios en sentido estricto. Las directrices son normas de carácter muy general que señalan la deseabilidad de alcanzar ciertos objetivos o fines de carácter económico, político, etc.; en cambio, los principios, en sentido estricto, son exigencias de tipo moral, como el principio de igualdad ante la ley, de respeto a la dignidad humana, etc.
Por otro lado, García Figueroa refiere que «son principios, típicamente, aquellas normas que tutelan derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, a la libertad y otros de rango normalmente constitucional. Los principios no excluyen la validez simultánea de otros principios en conflicto. Entre dos principios no suelen generarse antinomias, sino más bien tensiones»
Por su parte, Atienza define las reglas como las «normas que establecen pautas más o menos específicas de comportamiento». Añade también que las reglas, a diferencia de los principios, son normas que «funcionan como razones excluyentes». García Figueroa dice que las reglas son «como aquellas normas que cuentan con un número cierto de excepciones. El criterio de la aplicación ‘todo o nada’ de las reglas deriva finalmente hacia lo que podríamos llamar del carácter exhaustivo de las excepciones».
Asimismo, Atienza señala que los principios, no funcionan «como razones excluyentes: suministran a los órganos de aplicación razones para tomar una determinada decisión, pero que deben ponderarse en relación con otras razones (provenientes de otros principios y fuentes del ordenamiento jurídico)». Hay que dejar en claro que Atienza distingue los principios de las reglas según el carácter cerrado o abierto de la norma. Al respecto, se dice que los principios presentan el caso o supuesto de hecho en forma abierta y una consecuencia jurídica cerrada; las reglas, por el contrario, configuran el caso y la consecuencia jurídica cerrada y, por último, las directrices presentan el caso y la consecuencia jurídica abierta.
Por su parte, Robert Alexy manifiesta que «el punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. […] En cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. […] Toda norma es o bien una regla o un principio».
En nuestra opinión, las reglas son preceptos o pautas que regulan supuestos de conducta; mientras que los principios vienen a ser mandatos generales cuya exigencia implica su máximo alcance, de ahí que se les llame mandatos de optimización.
Cuando entran en conflicto dos o más reglas para la solución de un conflicto, se produce lo que en doctrina se llama antinomias, vale decir, dos normas regulan un mismo supuesto de hecho, para lo cual existen criterios para la solución del mismo, tales como: 1) JERÁRQUICO, entre una norma de menor y otra de mayor jerarquía, se prefiere la de rango mayor; 2) COMPETENCIA, entre una norma dada por una autoridad incompetente y por otra competente, se prefiere la emitida por la autoridad competente; 3) ESPECIALIDAD, entre una norma general y otra especial, se preferirá la especial, 4) CRONOLÓGICO, entre una norma anterior y una posterior, se preferirá la posterior. Además de estos criterios, se puede utilizar la analogía y los principios generales del Derecho. De lo que aquí se trata es de aplicar una u otra regla para la solución del caso, todo o nada, nunca ambas.
Por el contrario, cuando se produce una tensión entre principios se aplica lo que se denomina juicio de ponderación, es decir, tratar de buscar la mejor decisión, de sopesar los principios en tensión a efectos de que se pueda solucionar el caso. En otras palabras, el juzgador sacrificará un principio en perjuicio del otro para la solución del caso en concreto; pero esto no sucede en el plano abstracto donde existe un equilibrio sin preferir un principio por otro. Hay que dejar en claro que el principio sacrificado mantendrá su valor para otros casos distintos, vale decir, no sentará un precedente.
En ese sentido, y en palabras de Prieto Sanchis, la ponderación «es, pues, buscar la mejor decisión (la mejor sentencia por ejemplo) cuando en la argumentación concurren razones justificadoras conflictivas y del mismo valor. Lo dicho sugiere que la ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de antinomias o contradicciones normativas […], no de aquellas que puedan resolverse mediante alguno de los criterios al uso, jerárquico, cronológico o de especialidad».
Por su parte, Bernal Pulido refiere que «la ponderación es […] la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas, y, por tanto, cuál de ellos determina la solución para el caso. […] la ponderación se ha convertido en un criterio metodológico indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional […]».
Guastiní señala que «la técnica del bilanciamento o de la ponderación es la típica para la resolución de los conflictos entre principios constitucionales, donde no cabe aplicar las reglas tradicionales de resolución antinomias: lo característico de la ponderación es que con ella no se logra una respuesta válida para todo supuesto, no se obtiene, por ejemplo, una conclusión que ordene otorgar preferencia siempre a la seguridad pública sobre la libertad individual o a los derechos civiles sobre los sociales, sino que se logra solo una preferencia relativa al caso concreto que no excluye una solución diferente en otro caso; se trata, por tanto, de una jerarquía móvil que no conduce a la declaración de invalidez de uno de los bienes o derechos constitucionales en conflicto, sino a la preservación de ambos, por más que inevitablemente ante cada conflicto sea preciso reconocer primacía a uno u otro».
En nuestra opinión, como dijimos, la ponderación es un mecanismo a través del cual se aplica el Derecho -los principios-; es decir, el juez sopesa o pesa los principios que concurren al caso, y aquel que se prefiera en detrimento del otro -por tener un mayor peso- será el que prevalezca y triunfe, y el que se aplique para la solución del caso; teniendo en cuenta que el principio sacrificado se inaplicará para el caso concreto, mas no para otros casos disímiles que ocurran en el futuro. Un aspecto importante a resaltar es que el juez, al aplicar este mecanismo de la ponderación, deberá tener en cuenta ciertos parámetros o criterios como el principio de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad (cuenta este principio con subprincipios como la idoneidad, necesidad y principio en sentido estricto) para la justificación correcta de la decisión. La ponderación, en sentido estricto, no es otra cosa que convertir el principio triunfador en regla y el principio sacrificado en excepción. Asimismo, Atienza dice que «la aplicación de los principios para resolver casos concretos no puede tener lugar, sin embargo, de manera directa, pues los principios suministran solo […] razones no perentorias, razones prima facie, que tienen que ser contrastadas con otras, provenientes de otros principios o de otras reglas. La aplicación de los principios supone, por ello, una operación con dos fases: en la primera, se convierte el principio (o los principios) en reglas: esto es a lo que en sentido estricto se le puede llamar ponderación; luego, en una segunda fase, la regla creada se aplicará según alguno de los dos anteriores modelos: el subsuntivo o el finalista»
Por otro lado, debemos tener en cuenta lo manifestado por Prieto Sanchis: «Suele decirse que la ponderación es el método alternativo a la subsunción: las reglas serían objeto de subsunción, donde, comprobado el encaje del supuesto fáctico, la solución normativa viene impuesta por la regla; los principios; en cambio, serían objeto de ponderación, donde esa solución es construida a partir de razones en pugna. Ello es cierto, pero no creo que la ponderación constituya una alternativa a la subsunción, diciendo algo así como que el juez ha de optar entre un camino u otro. A mi juicio, operan en fases distintas de la aplicación del Derecho, es verdad que si no existe un problema de principios, el juez se limita a subsumir el caso en el supuesto o condición de aplicación descrito por la ley, sin que se requiera ponderación alguna. Pero cuando existe un problema de principios y es preciso ponderar, no por ello queda arrinconada la subsunción; al contrario, el paso previo a toda ponderación consiste en constatar que en el caso examinado resultan relevantes o aplicables dos principios en pugna. En otras palabras, antes de ponderar es preciso ‘subsumir’, constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios». Asimismo, este autor manifiesta: «Pero si antes de ponderar es preciso de alguna manera subsumi’, mostrar que el caso individual que examinamos forma parte del universo de casos en el que resultan relevantes dos principios en pugna, después de ponderar creo que la exigencia de subsunción». Es decir, antes de ponderar el juzgador tendrá que subsumir el supuesto de hecho a la norma, luego procederá a aplicar el juicio de ponderación entre ambos principios que están en tensión; y por último, nuevamente se subsumirá el hecho. En consecuencia, elj uez siempre tendrá que aplicar el silogismo de la subsunción, tanto para las reglas en los casos fáciles como para los principios en los casos difíciles.
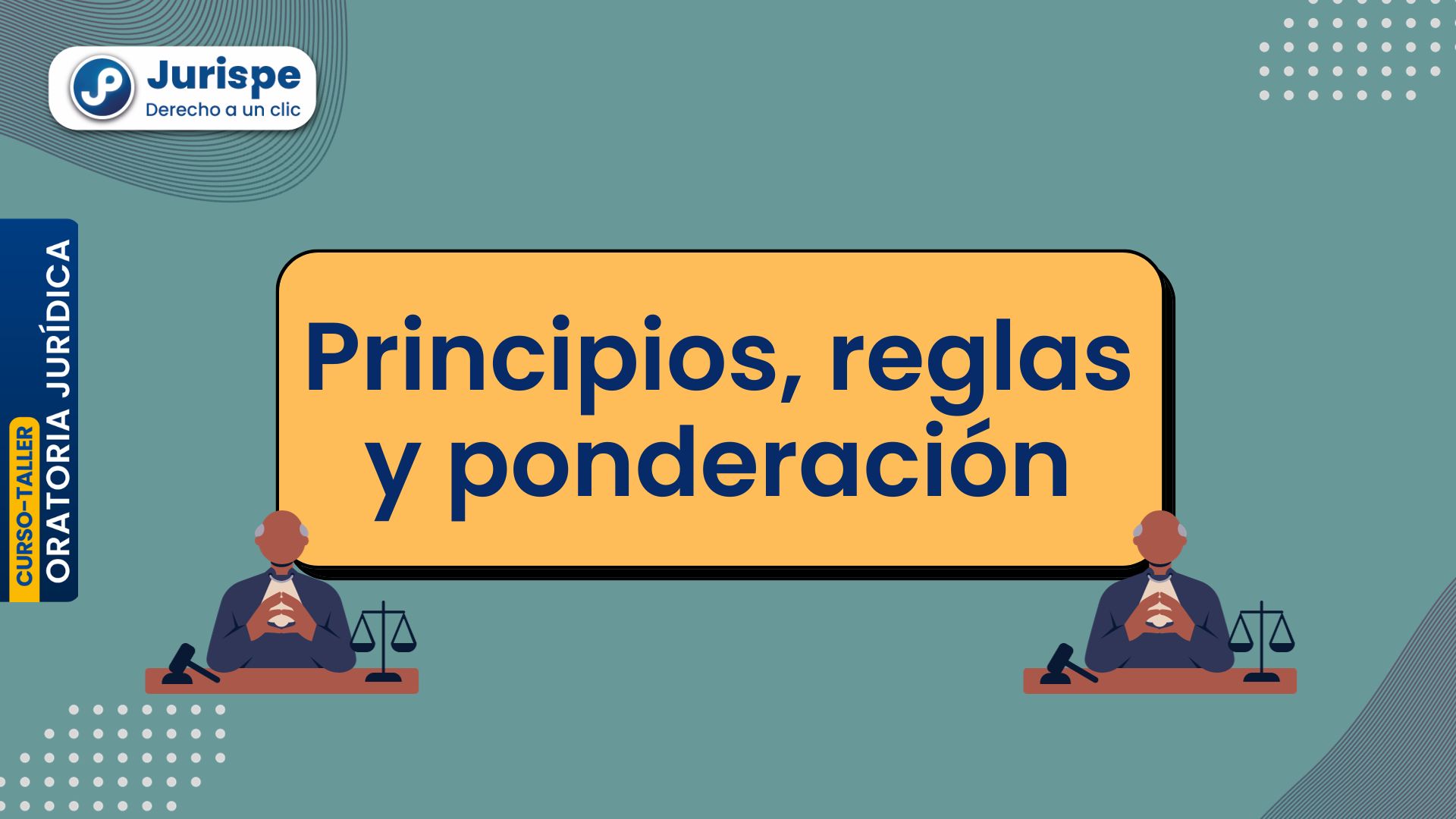








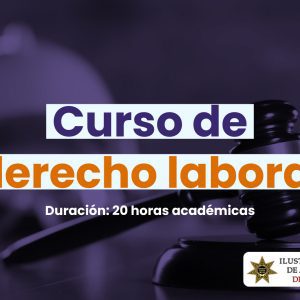
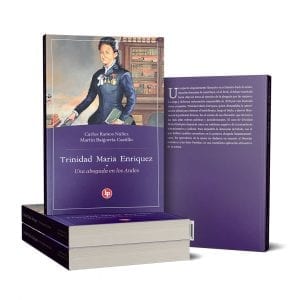
Excelente.