Cómo citar: Vidal Ramírez, Fernando. El Acto Jurídico. Lima. Gaceta Jurídica. Novena edición., 2013, pp. 132-136.
Origen y evolución de la causa
La causa como essentiala negotii no fue desconocida en el Derecho Romano y se hace referencia a ella denominándola iusta causa, causa legítima, cuando los efectos queridos a través del actus juridici estaban adecuados al ius. Según Petit, estaba vinculada a las obligaciones. Tola, entre nuestros romanistas, también la vincula a las obligaciones y acota que cuando era lícita constituía un requisito en todos los negocios jurídicos.
Los precursores y redactores del Código Napoleón receptaron la idea de la causa y también la vincularon al Derecho de las Obligaciones, particularmente a los contratos sinalagmáticos, pues una obligación era la causa de la otra, y, cuando se trataba de contratos sin reciprocidad de prestaciones, cualquier motivo razonable y justo podía servir de causa.
La teoría de la causa, formulada sobre la base de las ideas de Domat y de Pothier, planteó la idea de la causa objetiva, que vino a ser su concepción clásica y que fue la que informó al Código Napoléón y a la codificación sobre la que ejerció su influencia.
Hacia fines del siglo XIX, en contraposición, surgió en Alemania el anticausalismo, cuyo principal exponente fue Ernst, que tuvo entre sus seguidores a Planiol. El anticausalismo, que tachó la concepción clásica de la causa objetiva, de falsa e inútil, tomó arraigo entre los precursores y redactores del Código Civil alemán, pudiendo esta corriente doctrinal explicar la posición que adoptó Olaechea al introducir la Teoría del Acto Jurídico con el Código Civil de 1936.
Como respuesta al anticausalismo aparecieron las ideas de Dabin, que son determinantes en la evolución de la teoría de la causa, habiendo sido seguidas por calificados exponentes de la moderna doctrina francesa, como Josserand y los Mazeaud, superándose la posición clásica de la causa objetiva e imponiéndose la de la causa subjetiva. En realidad —como lo explica Josserand— no hay una teoría de la causa, sino más bien dos teorías netamente distintas, pues la causa subjetiva nació y evolucionó al lado y por encima de la causa objetiva, como un sistema más amplio, que tomó en consideración no solo los móviles abstractos y permanentes que se integran, sino también los móviles concretos, individuales y variables que, en un caso determinado, han inducido a las partes a celebrar el acto jurídico y han sido, por consiguiente, determinantes. Por su parte, los Mazeaud explican que la causa de un acto jurídico es el motivo que ha impulsado a su autor a celebrarlo.
El Código Civil italiano ha replanteado el problema de la causa, pero admitiendo la causa subjetiva, considerándola como un elemento esencial del contrato, pues, como se sabe, no legisla sobre el negocio jurídico.
La evolución de la causa en nuestra codificación civil
Vista la evolución de la teoría de la causa es conveniente detenernos en las posiciones adoptadas en nuestra codificación civil en tomo a ella: cómo se va del causalismo clásico del Código de 1852 al pretendido anticausalismo del Código de 1936 y a la causa subjetiva o neocausalismo en el Código vigente desde 1984.
El Código Civil de 1852, siguiendo el modelo napoleónico, ignoró la Teoría del Acto Jurídico y acogió el causalismo clásico, refiriéndose a la causa como requisito de validez de los contratos, como “causa justa para obligarse” (artículo 1235, inciso 4).
El Código Civil de 1936, que introdujo la Teoría del Acto Jurídico y que, como lo venimos recordando, tuvo como ponente a Manuel Augusto Olaechea, pretendió ser anticausalista. Olaechea consideró innecesaria la causa al dejar establecidos como únicos requisitos para la validez del acto jurídico la capacidad del agente, la licitud del objeto y la forma prescrita o no prohibida por la ley, señalando que en los actos gratuitos la causa se confundía con el consentimiento y, en los onerosos, se asimilaba al objeto, afirmando que la teoría de la causa era innecesaria, como lo revelaba el hecho de que este requisito hubiera sido eliminado y que los Códigos suizo y alemán ignoraban la causa, habiéndola también excluido el austríaco y el brasileño en 1916.
León Barandiarán, en sus Comentarios al Código Civil de 1936, se mostró partidario de la causa y en relación al anticausalismo escribió: “El Código peruano promulgado en 1936 no ha hablado de la causa como elemento integrante del acto jurídico. Sus autores se decidieron por el anticausalismo, deslumbrados a lo que parece por la argumentación de un civilista francés, Planiol. Pero si la causa es lo que no puede dejar de ser, entendida como elemento estructural del acto patrimonial, entonces no cabe interpretación personal. El legislador no puede negar su existencia, como no podría el físico una propiedad de los cuerpos, o el matemático una ley de los números. Los seres ideales no son únicamente porque nosotros, el hombre, mediante un juicio existencial les confirmamos existencia. Sí los descubrimos y los describimos. Como se trata de algo que es por sí, ellos no dependen de la contingencia fáctica de que nuestro pensamiento les atribuya validez entitativa. La causa, así, viene a ser una noción irrecusable”.
Si bien León Barandiarán, en su exégesis del Código de 1936, no planteó una noción integral de la causa en su aplicabilidad a la generalidad de los actos jurídicos, si sentó ideas fundamentales. Expuso el maestro: “No es propio que alguien se obligue sin un por qué y sin que considere el para qué. Y aquí es cuando entra la idea de la causa. Ella es, en principio, diferente del objeto. Este es el elemento material de la obligación, lo que constituye el dato objetivo, la prestación misma, por lo cual no es confundible con la causa que explica racionalmente la razón determinante y la finalidad social de la obligación; confundir una cosa y otra es confundir objeto con objetivo, como dice el eminente Capitant”. “También en principio —continuó el maestro— es distinguible la causa del motivo, hecho sicológico, subjetivo, impulsivo. La causa es diferente; no tiene como el motivo una existencia material fenoménica; es una construcción técnica, como dato espiritual, que sirve especialmente para estimar el principio de utilidad social de la obligación (Venezian), lo que tiene especial interés tratándose de la licitud o ilicitud de la misma”. Refiriendo el análisis de la causa a los actos patrimoniales, señaló León Barandiarán la conveniencia de distinguir entre actos onerosos y gratuitos. Tratándose de los primeros, la causa no se confunde con el objeto ni con el motivo; pero tratándose de los gratuitos, si bien tampoco se confunde con el objeto, fracasa el esfuerzo para distinguirla del motivo, pues al hablarse de la voluntad o deseo o intención de liberalidad, de animus donandi, no se expresa con esto sino un concepto vacío, o el motivo, el hecho sicológico, impulsivo, que decide al autor de la liberalidad. Y es que la causa —enfatizó el maestro— es una construcción técnica; puede así en unos casos ser separada del motivo, en otros no”.
Jorge Eugenio Castañeda, aunque por fundamentos distintos, fue también de opinión que la causa existió en el Código Civil de 1936.
Como ya lo hemos indicado, el Código Civil de 1936 instaló el acto jurídico en el libro quinto. dedicado a las Obligaciones, y ello explica que. tanto Olaechea. su ponente. como el más calificado de sus comentaristas, como lo ha sido el maestro León Barandiarán, consideraran la causa en relación con los actos patrimoniales no obstante que la presencia de la Teoría del Acto Jurídico suponía la aplicación de su concepto, como concepto amplio y general, y del conjunto de normas uniformes que de este concepto se derivan, a las diversas categorías jurídicas que queden comprendidas en el concepto abstracto y genérico de acto jurídico y que sean consideradas como actos jurídicos.
No obstante, pues, el anticausalismo que se le quiso imprimir al ordenamiento civil de 1936, el Código utilizo el vocablo causa en el artículo 1084 que trataba un aspecto del error como vicio de la voluntad y según el cual: “La falsa causa solo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su razón determinante, o bajo forma de condición”. Olaechea lo explicó, soslayando el anticausalismo, que: “La falsedad de la causa podía afectar la validez del consentimiento solo si se expresaba como razón del acto, o bajo forma de condición y que ello es así, en el primer caso —que es el que ahora interesa— porque la causa final del acto se confunde con el objeto y es parte integrante del acto mismo”. León Barandiarán, comentando el citado artículo 1084, consideró que apreciaba la causa de modo diferente al de la teoría clásica. “La causa —escribió el maestro— tal como la aprecia el Código, es el motivo determinante de la voluntad de obligarse y que conforme al artículo 1084, la causa significa el móvil decisivo de la voluntad de obligarse”.
La doctrina nacional anterior a la del Código vigente ha sido confusa e imprecisa al abordar la causa, tal como lo fue con el objeto, debido, posiblemente, a las encontradas posiciones de Olaechea y de León Barandiarán y a que estos insignes civilistas ubicaron el problema de la causa solo en el ámbito de los actos patrimoniales. Así, Jorge Eugenio Castañeda no define su concepto de la causa y, al hacer una clasificación de los negocios jurídicos en abstractos y causales —que nosotros no hemos adoptado— considera a la causa un fin no subjetivo, sino objetivo, y se aparta de la consideración de la causa como motivo del acto. Raúl Ferrero Costa también opta por la causa objetiva, reconociéndole autonomía y la característica de ser un elemento integrador del negocio jurídico. Peña Gálvez conceptúa la causa como el fundamento o razón justificativa del negocio y sus ideas giran también en tomo a los actos patrimoniales.
Consideramos, pues, que, no obstante la intención del codificador de 1936, el Código no eliminó la idea de la causa y que, aunque pretendió ser un código anticausalista, no pudo sustraerse a toda noción de causa, máxime si la doctrina francesa ya se había enrumbado hacia la causa subjetiva como motivo impulsivo y determinante de la celebración del acto jurídico.
Planteada la reforma del Código Civil de 1936, la idea de la causa se hizo presente en la Comisión Reformadora, expresada como finalidad del acto y hasta en algún momento se consideró enumerar a la causa dentro de los requisitos de validez del acto jurídico. La incorporación de la causa, además, fue prevista, originalmente, en las disposiciones generales de los contratos, aunque, su ponente, Max Arias Schreiber, consideró que debía ser tratada en el Acto jurídico, advirtiendo que el causalismo que propugnaba se afiliaba a la concepción finalista y subjetiva, que ve en la causa el motivo determinante para la celebración del contrato y común a las partes intervinientes. “El causalismo que sostenemos —explicó Arias Schreiber— está constituido en base al motivo determinante, concreto, mediato y personal, esencialmente sicológico y subjetivo, que puede variar de contrato en contrato y que se afirma básicamente en las teorías de dos prominentes juristas franceses: Capitant y Josserand”. “Esta corriente —concluyó— denominada neocausalista, prescinde de la distinción entre causa y motivo e incluye dentro del concepto de causa los motivos que cuentan para el Derecho”. Felipe Osterling, al explicar la necesidad de la reforma, dejó expuesto el mismo criterio.
Durante la revisión del proyecto, la comisión revisora dejó de lado la expresión finalidad e introdujo la de fin. Como ya lo hemos señalado nosotros consideramos más apropiado el uso de la expresión finalidad.
La causa, como puede inferirse, ha estado siempre presente en nuestra codificación civil, como causa objetiva en el Código del siglo XIX y en su tránsito al neocausalismo en el de 1936, hasta llegar al Código vigente con el fin lícito que el inciso 3 del artículo 140 requiere para la validez del acto jurídico.
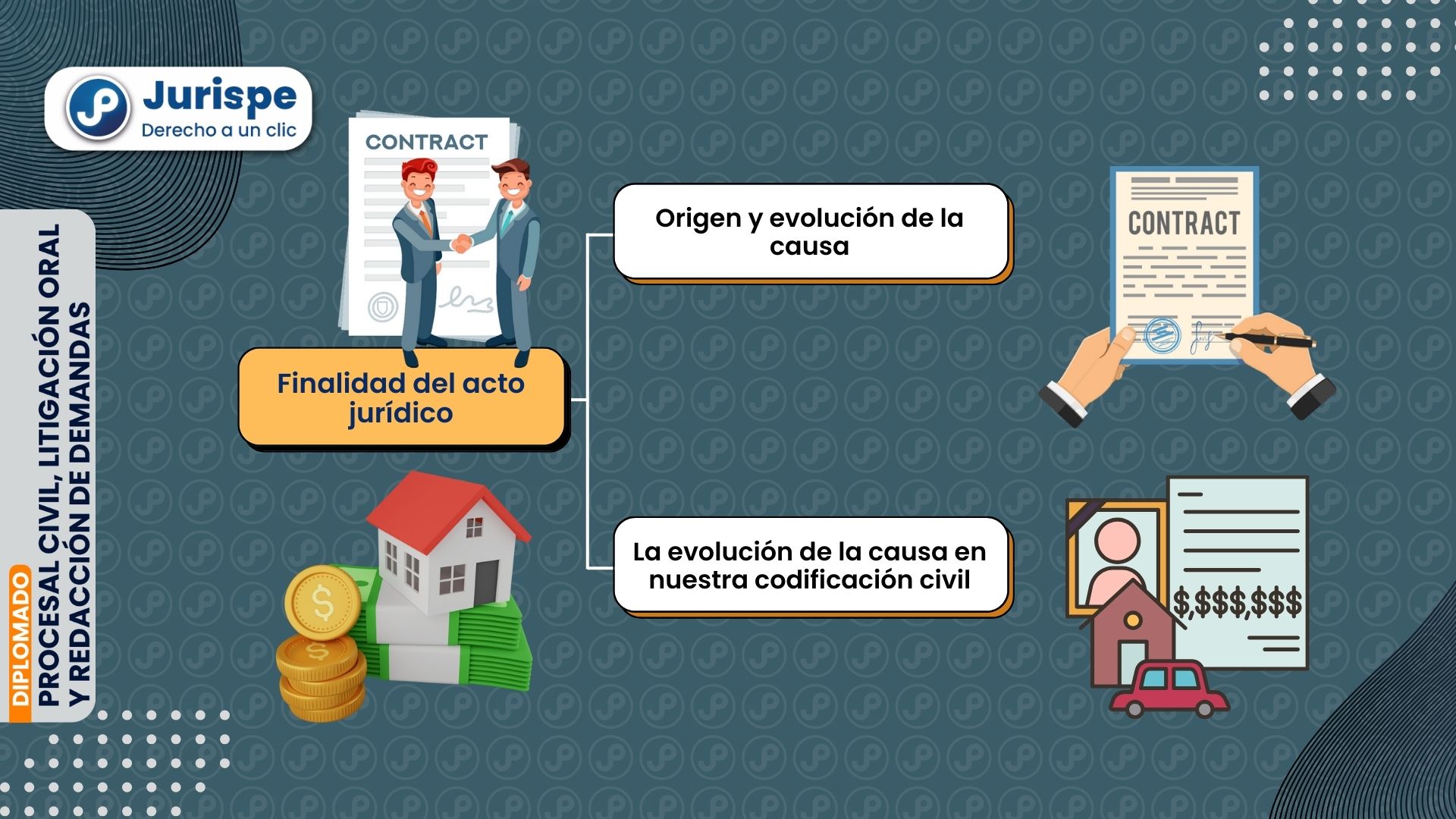








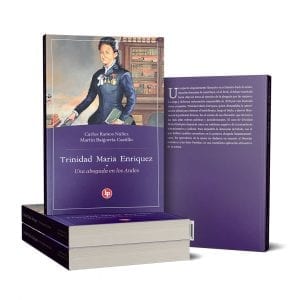
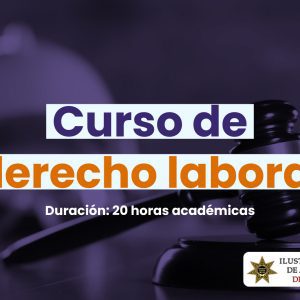
Es lo mismo del libro de Vidal Ramirez