Cómo citar: Vidal Ramírez, Fernando. El Acto Jurídico. Lima. Gaceta Jurídica. Novena edición, 2013, pp. 284-288.
Origen y evolución de la representación
La representación, tal como se le entiende en el Derecho moderno, no ha sido una elaboración del Derecho Romano que solo la admitió excepcionalmente, no obstante, lo cual los orígenes de la representación están en Roma, donde se desarrolló de manera incipiente. Como ha escrito Hupka, citado por Sánchez Urite. “Si el Derecho Romano hubiera prestado reconocimiento a la representación en general, la mano maestra de los jurisconsultos romanos nos hubiera transmitido con toda seguridad una teoría de la representación tan cuidadosa como finamente elaborada”.
Como veremos más adelante, existe una representación nacida del imperativo de la ley, y por eso llamada legal o necesaria y, otra, nacida de un acto jurídico, y por eso llamada voluntaria. La legal o necesaria fue la que primero apareció en el Derecho Romano.
Como se sabe, en Roma, las personas, en el ámbito familiar y en la organización social, eran sui iuris o alieni iuris. Las primeras, las sui iuris, eran las personas libres y dependientes de ellas mismas, pues eran los pater familias, cuyo estatus, además de implicar el derecho al patrimonio familiar, implicaba, adicionalmente, la patria potestad, el manus maritalis y la autoridad sobre todos los miembros de la familia, incluidos los esclavos. Alieni iuris eran las personas sometidas al pafer familias, que ejercía los poderes anteriormente mencionados, porque los sometidos no podían ejercerlos.
El sometimiento de los alieni iuris por razón de parentesco es el origen de la patria potestad, de la tutela y de la curatela, que como instituciones de amparo familiar conllevan la representación por imperativo de la ley de los menores y de los interdictos, así como el origen remoto de la representación de la sociedad conyugal, que la codificación civil receptó.
Los sui iuris podían hacer valer sus derechos por sí mismos y estaban obligados así hacerlo, por sí y directamente. Como explica petit, no podían adquirir ni obligarse más que por sí mismos y, si en uso de sus facultades encargaban a otro la concertación de sus negocios, configurándose el contrato de mandato, pues el sui iuris debía ser siempre un mandante al que quedaba sometido el mandatario. Sin embargo y pese a la relación jurídica entre mandante y mandatario, que determinaba que este actuara por aquel, los terceros con los que se celebraba el acto jurídico solo quedaban vinculados al mandatario, pues el contrato de mandato no generaba representación.
El contrato de mandato, tal como se le concibió en Roma, era un encargo del mandante que requería de la aceptación del mandatario para la celebración de uno o más actos jurídicos. El mandatario concluía el negocio con el tercero, pero era él quien adquiría los derechos y contraía las obligaciones, necesitando de un acto jurídico posterior para transmitir dichos derechos u obligaciones al mandans. quien a su vez lo desligaba de responsabilidad frente a los terceros con los cuales había celebrado los actos o negocios jurídicos. El contrato de mandato no generaba, pues, una representación en virtud de la cual el mandans quedaba vinculado al tercero por los actos de su mandatario. De ahí, que la utilidad práctica de la representación la fuera imponiendo.
Según Arauz Castex y Llambías, en el Derecho Romano, en un primer momento, para llenar la necesidad que vino a satisfacer la representación se recurrió a un doble acto: el primero servía para poner los derechos en cabeza de la persona que obraba en interés de la otra, y, el segundo, para trasladarlos del adquirente aparente al verdadero interesado, que asumía su titularidad. Pero era un procedimiento desventajoso, porque al exigir dos operaciones sucesivas, que podían estar separadas por largo tiempo, como necesariamente ocurría si se trataba de menores de edad a la espera de que estos llegaran a la mayoría, sometía al peligro de que pudiese sobrevenir la insolvencia del representante con el perjuicio consiguiente para el representado. Por eso, ante lo imperfecto de este procedimiento, sus deficiencias fueron siendo eliminadas paulatinamente.
León Hurtado considera también que fue la utilidad práctica de la representación la que la impuso en el Derecho Romano. A doble acto al que estaban sometidos los tutores y también los mandatarios, y los riesgos e inconvenientes de todo orden que producía el ulterior traslado de los efectos, hicieron que el Derecho Romano aceptara la representación en la adquisición de derechos reales primero y más tarde en materia contractual.
La aceptación de la representación por el Derecho Romano no significó, pues, la formulación de una teoría o sistema, que recién fueron planteados en el Derecho Moderno. Según Ospina y Ospina, la admisión de la representación se hizo con base a una organización compleja y defectuosa: el intermediario quedaba obligado por el contrato, o sea, era el que adquiría los derechos y contraía las obligaciones, sin que el mandans, que era el representado, no quedara vinculado directamente con el tercero contratante, sino solo provisto de una acción contra su intermediario para reclamarle el beneficio logrado, si no cumplía con trasladárselo; y aún en los últimos tiempos del Derecho Romano, cuando ya se reconocieron acciones al representado contra el tercero, y viceversa, no se llegó a prescindir de la idea tradicional de que los actos jurídicos tenían que producir sus efectos sobre el representante, por ser este el autor material de dichos actos al haber manifestado su voluntad de celebrarlos.
Pero además de explicar los orígenes de la representación en el mandato, los romanistas señalan que en el Derecho Romano se conoció la figura del nuncio, nuntius, que venía a ser un mensajero o portavoz, que no expresaba su propia voluntad, sino la de la persona que lo enviaba y, por ello, como señala Argüello, los efectos del negocio se fijaban en el sujeto que se servía del nuntius. La manifestación de la voluntad por intermedio de un nuncio estaba también muy distante de la figura de la representación, como se llegó a entender en el Derecho moderno, pues, en él, es el representante, con su propia voluntad y no con la del representado, la que lleva a la esfera jurídica de este último los efectos del acto celebrado con el tercero contratante.
Existe consenso en la doctrina en cuanto a que es a los canonistas medievales a quienes se les debe el concepto moderno de la representación, caracterizada: a) por la voluntad del representante y no la del representado en la celebración del acto jurídico; y, b) por la desviación de los efectos del acto hacia la esfera jurídica del representado. Según Sánchez Urite, la influencia del Derecho canónico se dió al permitir que se pudiera celebrar matrimonio por medio de representante.
Fueron los juristas de los siglos XVII y XVIII los que estructuraron la teoría de la representación a expensas de las reglas particulares del contrato de mandato, dando lugar a confusiones entre dicho contrato y la representación, y, pese a ser instituciones jurídicas conexas, pero distintas entre sí, se le dio, al mandato, una finalidad esencialmente representativa
Fueron con estos antecedentes que el Código Civil francés de 1804 no dispensó a la representación una normativa propia, sino que la subsumió en la del mandato. Este camino fue seguido por los códigos influidos por el napoleónico, incluida la obra de Vélez Sarsfield en la que se omitió legislar sobre una teoría general de la representación, “materia que ha sido legislada con relación al contrato de mandato”, como apuntan Arauz Castex y Llambías.
A mediados del siglo XIX y por obra de la pandectística alemana se inició la revisión del mandato y de la representación. Como lo destacan Ospina y Ospina, contra la concepción de los redactores del Código Napoleón reaccionaron eminentes juristas, como Ihering, quienes declararon que la representación no era de la esencia del mandato ni tenía necesariamente un origen contractual. Lo primero, porque el mandatario puede obrar en su propio nombre, caso en el cual no representa al mandante ni lo obliga respecto a terceros, pues todos los derechos y las obligaciones producidas por el acto que celebra recaen directamente sobre él. Lo segundo, porque además de la representación emanada de un contrato, como el mandato, también existe la representación legal, impuesta independientemente y aun en contra de la voluntad del representado, como la que corresponde al tutor y, en el sentir de Ihering y otros, al gestor de negocios.
Las ideas de Ihering fueron acogidas y desarrolladas por Laband, a quien la doctrina es unánime en reconocerle la autoría de la separación conceptual de la representación del mandato. La doctrina desarrollada por Laband produjo una reacción contraria al tratamiento legislativo que en la codificación civil había recibido la representación subsumida en el mandato.
Las ideas de Laband tuvieron el mérito de influir poderosamente en el moderno desarrollo de la Teoría General de la Representación. La moderna doctrina, como veremos más adelante, y los Códigos del siglo XX, comenzaron a apartarse de los lineamientos de la doctrina clásica francesa y se orientaron, como acota Díez-Picazo, el trato legislativo que en nuestros días se le dispensa a la representación.
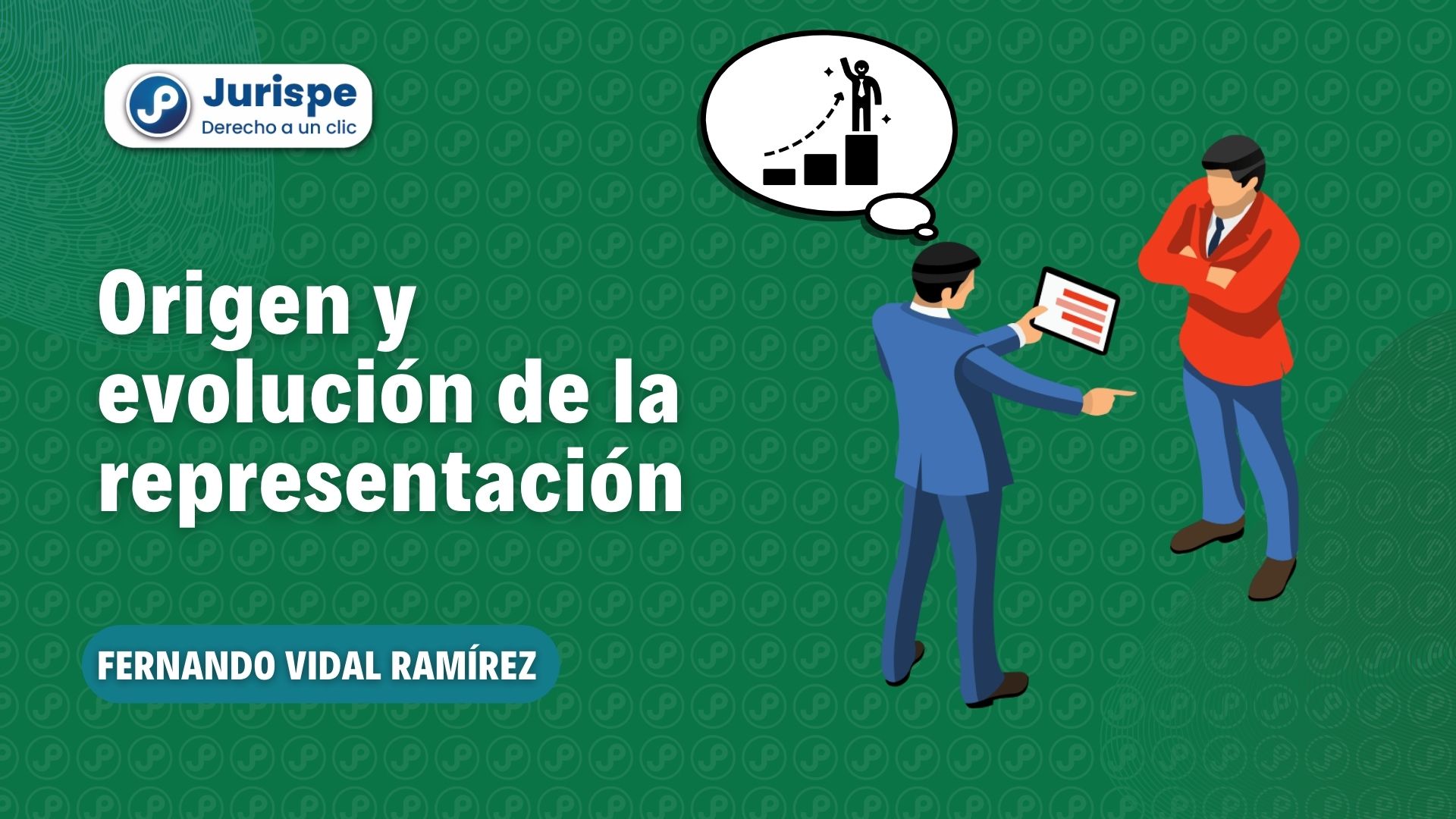


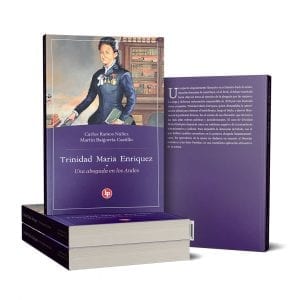
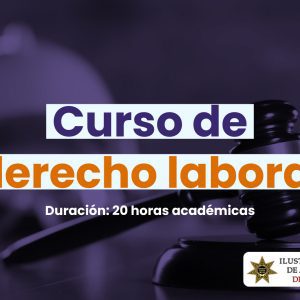
0 comentarios